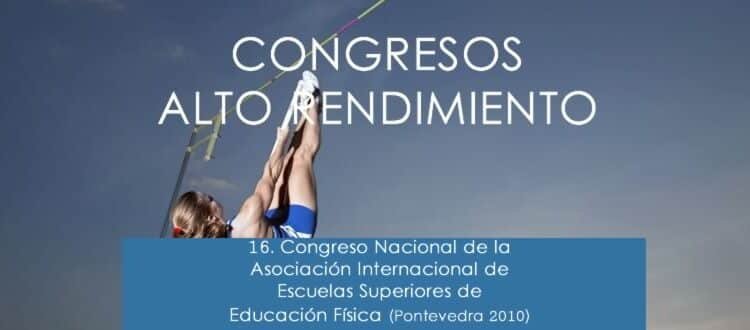Diferencias en respuesta emocional de hombres y mujeres, antes, durante y después de la realización de tareas motrices en un acroparque
Diferencias en respuesta emocional de hombres y mujeres, antes, durante y después de la realización de tareas motrices en un acroparque
ABSTRACT
El objetivo del presente estudio fue comparar la intensidad de la respuesta emocional de hombres y mujeres, antes, durante y después de realizar la tarea motriz correspondiente a cada grupo experimental. 126 participantes voluntarios (59 mujeres y 67 hombres) fueron asignados aleatoriamente a uno de los tres grupos experimentales y fueron entrenados, previamente, para estimar la valencia e intensidad de la emoción que experimentaban utilizando una escala de 0-10 puntos.
Los resultados mostraron la existencia de diferencias significativas en el grupo Tirolina, durante la ejecución de esta tarea, indicando que las mujeres experimentaron mayor intensidad emocional que los hombres. En el resto de las comparaciones, no se encontraron diferencias significativas aunque se observó la misma tendencia: las mujeres indicaron puntuaciones más elevadas que los hombres en todos los grupos y momentos, excepto durante la ejecución de la condición puente mono, en la que hombres y mujeres informaron la misma intensidad emocional.
INTRODUCCIÓN
La investigación experimental sobre actividades deportivas de riesgo y aventura ofrece apoyo a la hipótesis de que el afrontamiento a las amenazas naturales, pueden constituir una fuente de emociones, tanto positivas como negativas (Salassa y Zapala, 2009). En este contexto, los estudios sobre emociones suelen utilizar muestras de uno u otro sexo (e.g.,Cazenave, Le Scanff & Woodman 2007, con mujeres paracaidistas; Bonnet et al., 2003 y Filaire et al. 2007, con submarinistas y paracaidistas varones, respectivamente, pero no se comparan sus respectivas respuestas emocionales.
Por otra parte, los estudios que comparan la intensidad emocional de hombres y mujeres suelen suscitar la emocion mediante evocación de eventos o mediante imágenes, como señalan Brody & Hall (2000), mientras el estudio de la respuesta emocional suscitada por las características estimulares de la tarea a realizar ha recibido escasa atención. Así, por ejemplo, Schienle, Schäfer, Stark, Walter, & Vaitl (2005) analizaron la intensidad y lateralidad de las respuestas hemodinámicas, mediante fMRI, de hombres y mujeres tras la presentación de imágenes desagradables, atemorizantes y neutras.
Los datos de autoinforme indicaron que las mujeres respondían con mayor intensidad que los hombres. Sin embargo, los hombres mostraron respuestas más fuertrs que las mujeres ante imágenes de ataques con humanos o con animales, exihibiendo mayor activación en la amígdala bilateral y en el girus fusiforme izquierdo que las mujeres. Estos patrones de respuesta podrían reflejar que los varones prestan mayor atención hacia estímulos relacionados con agresión en su entorno. Sin embargo, la activación lateral cerebral fue similar en hombres y en mujeres frente a imágenes aversivas y atemorizantes.
Wong & Rochlen (2005), analizan el tópico de que los varones tienen más dificultad que las mujeres para expresar las emociones. Y encuentran diferencias en la expresión verbal y no verbalmente unos y otras. En la revisión de la literatura, Wester,Vogel, Pressly,& Heesacker (2002), los autores analizan los hallazgos de numerosas investigaciones sobre las diferencias emocionales en hombres y mujeres, enfocadas sobre el grado de intensidad emocional y el papel que desempeña la socialización de los roles y las influencias situacionales sobre las tendencias innatas en experiencia y expresión emocional.
Las conclusiones apuntan a la interacción entre dichas tendencias innatas y el aprendizaje social, manifestándose en las diferencias en respuesta emocional de ambos sexos en los utoinformes. Brebne, (2003) parte de la aparente contradicción que se detecta en la literatura acerca de las diferencias emocionales entre hombres y mujeres. Señala que, estudios como el de Fujita, Diener & Sandvik (1991) reconcilian el hecho de que las mujeres tengan emociones más intensas, tanto negativas como positivas, en comparación con los hombres, pero que ambos informen los mismos niveles de felicidad. Aunque las mujeres informen mayor intensidad emocional, tanto negativa como positiva, el resultado de ambos extremos se equilibra. Sin embargo esto puede plantear un nuevo problema. Los trabajos sobre emoción dedican poco espacio a compara las diferencias de género, aunque algunos hacen referencia al papel de hormonas, como la testosterona, pero siempre como excepción, más que como tendencia general de las publicaciones.
En otras áreas, la investigación sobre felicidad y satisfacción, han sido estudiadas: por una parte, las investigaciones sobre felicidad no han encontrado diferencias entre hombres y mujeres (Myers, 1993, p. 79), por otra, los estudios sobre género informan que las mujeres expresan más las emociones que los hombres (Brody & Wood), les afectan más (Briton & Hall, 1995), y tienen experiencias más intensas de alegría y de tristeza ( Fujita et al., 1991, Kelly & Hutson-Comeaux, 1999). Por otra parte, las existencia de diferencias emocionales en función del sexo, están abiertas a los cambios. Así, Williams & Best (1990) pusieron de manifiesto la generalidad de los estereotipos mediante estudios transculturales en 27 paises.
También Eagly (1994) concluye que la mayoría de los estudios de estereotipos de género “han configurado una vía general de ideas populares sobre los sexos”. Muchos autores sugieren que no existen diferencias entre hombres y mujeres son el resultado de los roles sociales y de los estereotipos. También Brody (1997), señala que los estereotipos proporcionan modelos de conducta que la gente puede adoptar y, si las diferencias se deben a dichos estereotipos es posible que se manifiesten diferencias en expresión emocional en función del sexo, que pueden parecer espontáneas. Todo ello, ofrece cuatro posibilidades: la primera que las mujeres no difieran en emocionalidad de los hombres.
La segunda, que las mujeres simplemente, expresen más sus emociones , sin que su experiencia sea mas intensa que la de los hombres, aunque sí la frecuencia. Tercera, si las mujeres tienen más experiencias emocionales no aprendidas que los hombres, dichas emociones se harían más fuertes que las aprendidas, por lo que su emocionalidad media y su desviación típicas debería ser superior a la de los hombres . Y, en cuarto lugar, si hombres y mujeres aprendieron al mismo tiempo a experimentar sus emociones y a expresarlas, debería haber pequeñas diferencias entre ambos sexos.
En suma, la literatura referente a la experiencia emocional de hombres y mujeres presenta datos poco contradictorios, que, en general apuntan hacia una mayor emocionalidad femenina, aunque la explicación de este hecho sea, para algunos autores de origen no aprendido, y para otros procedente del aprendizaje de roles sociales referentes al género. Por otra parte, todos los estudios revisados obtienen los datos de respuestas a cuestionarios o a reacciones emocionales ante imágenes, pero no de autoinformes obtenidos a partir de situaciones reales elicitadoras de emoción. Por este motivo, el propósito del presente estudio es comparar la intensidad de la respuesta emocional de hombres y mujeres, antes, durante y después de realizar la actividad motriz correspondiente a cada condición experimental.
METODO
Participantes
126 voluntarios, 59 mujeres y 67 hombres, estudiantes de E.F. participaron en el experimento, tras haber formado el consentimiento informado.
Instrumentos
-Hoja de registro para anotar la intensidad de la emocion, antes, durante y después.de realizar la tarea.
-Instalaciones del Acroparque, de las cuales se seleccionaron el puente mono, el puente tibetano y la tirolina.
-Tienda de campaña para el aislamiento de los participantes, durante el desempeño de sus cmpañeros.
-equipo individual de protección ( casco, guantes etc.)
Procedimiento
Antes de implicarse en la tarea experimental, todos los participantes fueron entrenados con un programa diseñado ad hoc, para asigmar la valencia e intensidad de su experiencia emocional. Para ello, se seleccionaron 60 imágenes del IAPS, 20 positivas, 20 neutras y 20 aversivas/atemorizantes que se presentaban en la pantalla del ordenador de forma aleatoria para cada persona. Los participantes debían identificar con un signo positivo o negativo la valencia de la emoción que les suscitaba la imagen presente en ese momento y, a contuación, debían indicar la intensidad de su respuesta afectiva. Este entrenamiento tuvo lugar de forma individual
en una sala aislada de interferencias.
Una semana después, los particiantes fueron conducidos a un Acroparque, donde se procedió a asignarles aleatoriamente a uno de los tres grupos experimentales considerados en este estudio, sin comunicarles a qué grupo correspondían. Todos ellos fueron informados de las pautas y protocolos de actuación en la instalación, y equipados con material de protección individual. La condición Puente Mono, consistió en atravesar este tipo de puente, de 15 m de longitud, ubicado a 19 m de altura resppecto al nivel del suelo. A esta condición fueron asignados 37 participantes.
La condición “puente tibetano” (n=36) requería atraversar dicho puente de 15 m. de longitud y a una altura de 4 m desde el nivel del suelo. Finalmente, la condición Tirolina, (n=37), requería descender desde 10 m. de altura hasta el suelo a través de una tirolina de 50 m. Por tanto, cada condición experimental difería de las restantes tanto en la altura como en las demandas motrices: atravesar un puente tibetano a 4 m de altura (emoción+demanda cognitivo-motriz), un puente mono, a 10 m de altura (emoción+demanda cognitivo-motriz) o deslizarse por una tirolina desde de 10 m. (emoción, sin demanda motriz). Los participantes iban provistos de equipo de protección con objeto de evitar lesiones o accidentes. Cada sujeto realizó la tarea de forma aislada, sin que el resto de los participantes estuviesen presentes en el escenario. Se evaluó la intensidad emocional, antes durante y después de la ejecucion de la tarea de cada persona, utlizando una escala likert de 0-10. Los datos fueron analizados con un programa SPSS.
RESULTADOS
Tabla 1. Diferencias en respuesta emocional de hombres y mujeres, antes, durante y después de la realización de tareas motrices en un acroparque
Tabla 2. Diferencias en respuesta emocional de hombres y mujeres, antes, durante y después de la realización de tareas motrices en un acroparque
Discusión
Los resultados de la comparación de la intensidad emocional, de hombres y mujeres en la dos condiciones con demanda cognitivo-motriz y diferente altura (G P.Tibetano y G. P. Mono), no difieren significativamente en ninguno de los tres momentos considerados. Los resultados correspondientes al G sin demanda cognitivo-motriz y emoción (G.Tirolina), muestran la existencia de diferencias significativas (F=9.03, sig=.004) indicando que las mujeres experimentan mayor intensidad emocional que los hombres durante el proceso del deslizamiento por la tirolina.
Estos resultados concuerdan con la argumentación de Brody & Hall (2000) sobre el efecto del rocedimiento para elicitar emociones experimentalmente. En este sentido, el estudio de Schienle, et al. (2005) utilizó como VI un conjunto de imágenes para suscitar diversas respuestas emcionales y los resultados tampoco mostraron diferencias significativas en función del sexo de los participantes, y únicamente se observaron diferencias en relación con el contenido de dichas imágenes cuando éste se refería ataques. Esto es, parece que ciertos estímulos si pueden suscitar emociones con diferente intensidad en hombres que en mujeres, pero estas diferencias no emergen en general.
Los resultados obtenidos en el presente estudio, no concuerdan con la propuesta de Wong & Rochlen (2005), en el sentido de que hombres y mujeres difieren en capacidad expresiva de sus respectivas experiencias emocionales. Por otra parte, la interpretación de Wester, et al. (2002), sobre el papel que desempeña la socialización en la adquisición de roles, también queda en entredicho. En cambio, su propuesta sobre la consideración de la influencia de los estímulos situacionales y de las tendencias innatas, parecen contribuir a explicar los resultados obtenidos en el presente estudio.
Dado que los estímulos situacionales eran los mismos para cada grupo, con las mismas demandas de tarea, parece que las tendencias innatas no difieren excesivamente en hombres y mujeres, implicados todos ellos en el desempeño motriz correspondiente. En especial, la condición experimental correspondiente a este grupo se caracteriza estimularmente por la caída desde una altura elevada (10 m.), sin requerimientos cognitivo-motrices, por lo que la atención de los particiantes puede focalizarse sobre la emoción, propiciando la percepción de su intensidad, al no necesitar destinar recursos atencionales a la ejecución.
No se observan diferencias antes ni después, aunque las puntuaciones de las mujeres son superiores a las manifestadas por los hombres. Tanto en la condición puente mono, como en la de puente tibetano, no se han encontrado diferencias significativas entre hombres y mujeres, ni antes,, ni durante la ejecución, ni tras haber concluido ésta. Sin embargo, también en estos casos, las mujeres informan puntuaciones más elevadas que las de los hombres.
Los resultados del presente estudio, alimentan la aparente contradicción señalada por Brebne, (2003) acerca de las diferencias emocionales entre hombres y mujeres, señaladas en la literatura. Ciertamente, concuerdan con la interpretación de Fujita, et al. (1991), puesto que las mujeres informan mayor intensidad emocional que los hombres, aunque no alcancen la significación estadística. Finalmente, la hipótesis de los estereotipos, sostenida por Williams & Best (1990), Eagly (1994) o Brody (1997), sugiere que la mayoría de los estudios de estereotipos de género “han configurado una vía general de ideas populares sobre los sexos”. Muchos autores sugieren que no existen diferencias entre hombres y mujeres son el resultado de los roles sociales y de los estereotipos.
Éstos proporcionarían modelos de conducta que la gente puede adoptar ; si así fuera, los resultados del presente estudio mostrarían diferencias entre varones y mujeres, pero lo que se ha encontrado es, precisamente lo contrario. Tal vez, el hecho de que los participantes tuviesen que prestar atención al desempeño motriz, que debía realizarse sobre una superficie inestable lo que obligaba a recurrir a un patrón motor más controlado que automático, lo que implicaría tener que compartir recursos cognitivos entre lo motriz y lo atencional. Sin embargo, esto parece interesante, ya que estudiar la emoción, de forma aislada de la conducta y del contexto en que ésta se elicita, supone un acercamiento menos ecológico que el que se plantea en este estudio.
De hecho, las personas suelen experimentar emociones en circunstancias que implican también otras actividades cognitivas y /o motrices. Desde esta perspectiva, mucho más ecológica que la mayor parte de los estudios revisados, circunscritos al ambiente restringido del laboratorio. En suma, este estudio aporta un enfoque inusual en el contexto de las investigaciones sobre diferencias emocionales entre hombres y mujeres, con un carácter eminentemente ecológico, en el que ambos géneros muestran intensidades de respuesta emocional similares.
Bibliografía
Bonnet, A., Pedinielli, J-L., Romain, F., & Rouan, G. (2003). Bien-être subjectif et régulation émotionnel dans les conduites à risques. Le cas de la plongée sous-marine. L’Encephale, 29, 488–497.
Brebner , J. (1998) Happiness and personality. Personality and Individual Differences 25 , 279–296.
Brebne, J. (2003). Gender and emotions. Personality and Individual Differences. Volume 34, 3, 387-394.
Briton , N.J. & J.A. Hall, J.A. (1995) , Gender-based expectancies and observer judgements of smiling. Journal of Non-verbal Behavior 19, 49–65.
Brody, L, R. (1985), Gender differences in emotional development: A review of theories and research. Journal of Personality, 53, 102-149.
Brody , L. R, (1997). Gender and emotion: beyond stereotypes. Journal of Social Issues 53, 369–394.
Brody, L.R. & Hall, J. (1993) Gender and emotion. In: M. Lewis and J. Haviland, Editors, Handbook of emotion, Guilford Press, New York Brody L. & Hall, J. (2000). Gender, emtions and expresion. En: M. Lewis & J. Haviland-Jones Handbook of emotions. (pp 338-349). New York. The Guildford Press.
Buss , D.M. (1999), Evolutionary psychology: the new science of the mind. , Allyn and Bacon, New York. Cazenave, N., Le Scanff, C., & Woodman, T. (2007). Psychological profiles and emotional regulation characteristics of women engaged in risk-taking sports. Anxiety, Stress and Coping, 20, 421–435.
Cohen , J. (1992) , A power primer. Psychological Bulletin 112, 155–159. Eagly , A.H. (1987), Sex differences in social behavior: a social role interpretation, Erlbaum, Hillsdale, NJ (1987). Eagly. A.H. (1994) , On comparing women and men. Feminism and Psychology 4, pp. 513–522. Eagly , A.H. & Wood,W. (1991) Explaining sex differences in social behavior: a meta-analytic perspective. Personality and Social Psychology Bulletin 17, 306–315.
Filaire E., Alix D., Rouveix M., Le Scanff C. (2007). Motivation, stress, anxiety and cortisol responses in elite paragliders. Perceptual and Motor Skills, 104, 1271-1281.
Fujita, F., E. Diener, E, & E. Sandvik, E. (1991) , Gender differences in negative affect and well-being: the case for emotional intensity. Journal of Personality and Social Psychology 61, 427–434.
Kelly, J.R. & S.L. Hutson-Comeaux, S.L (1999) Gender-emotion stereotypes are context specific. Sex Roles 40 , 107–120.
Kring, A. M. & Gordon, A.H. (1998). Sex Differences in Emotion: Expression, Experience, and Physiology. Journal of Personality and Social PsychologyVol. 74, No. 3, 686-703.
Myers, D.G. (1993) , The pursuit of happiness. , Aquarian Press, London Salassa, J.R. & Zapala, D.A. (2009) Love and fear of eights: the pathophysiology and psychology of height imbalance. Wilderness Enviromental Medicine. 20(4):378-82.
Spence, J. T.; Helmreich, R-, & Stapp, J. (1975). Ratings of self and peers on sex role attributes and their relations to self-esteem and conceptions of masculinity and femininity. Journal of Personality and Social Psychology; 32, 29-39.
Spence, J. T., & Helmreich, R. L. (1978). Masculinity and femininity: Their psychological dimensions, correlates, and antecedents. Austin: University of Texas Press. Wester S.R.,Vogel, D.L., Pressly,& Heesacker. M. ( 2002).Sex Differences in Emotion .A Critical Review of the Literature and Implications for Counseling Psychology. The Counseling Psychologist v ol. 30 no. 4 630-652.
Williams, J.E. & D.L. Best, D.L. , Measuring sex stereotypes: a multination study. (revised ed.), Sage publishers, Beverly Hills, CA. Wood, W., Rhodes , N, & Whelan , M (1989), Sex differences in positive well-being: a consideration of emotional style and marital status. Psychological Bulletin 106 , 249–264.
Wong, Y., & Rochlen, A. (2005)Demystifying Men’s Emotional Behavior: New Directions and Implications for Counseling and Research. Psychology of Men & Masculinity, vol 6, 1. 62-72.